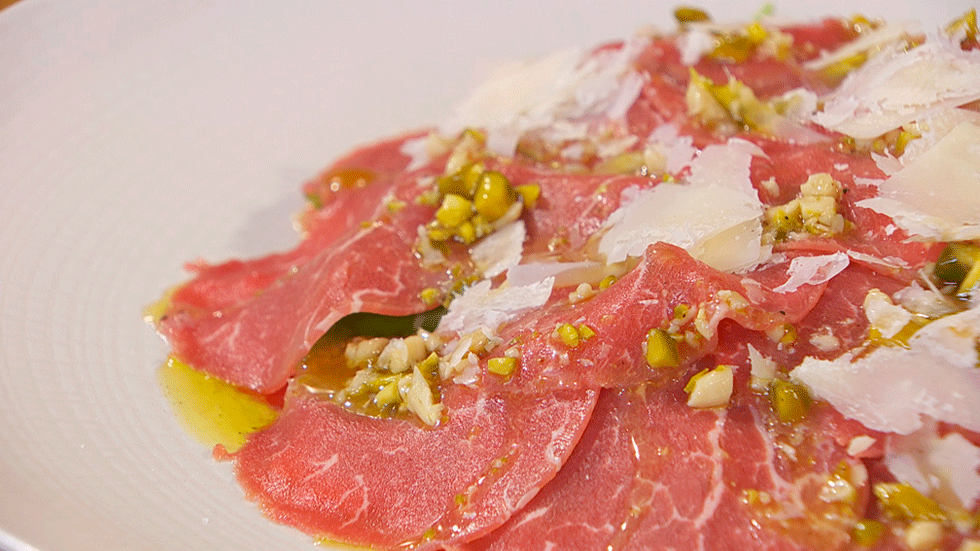Rafael Solaz Salvador se había levantado de madrugada. Los días anteriores fueron duros. El cielo había vomitado toda la lluvia que retenía en su gris despensa. Gota fría decían. Los campos quedaron anegados porque la huerta no fue capaz de engullir aquel diluvio que rebosaba los surcos, las acequias y habían sido borrados los caminos que conducen al infinito.
Pacientemente había secado su escasa mercancía que recobraba el aspecto de intenso verde bañado de lozanía. Cargó las verduras en el carro compartido con su amigo y vecino Boro. Aquel transportaba patatas. Partían de sus alquerías hacia el mercado de la gran ciudad sorteando los grandes charcos del camino de Alboraia hasta llegar a la Vuelta del Riuseñor frente al convento y puente de la Trinidad. Cruzar el río era atravesar el espacio que conducía a la duda. ¿Cuánto vendería hoy? Es la misma pregunta que le había hecho Pepeta, su hija mayor, que a sus trece años se había hecho cargo de la escasa hacienda y también de su hermanito pequeño. Lloraba por su madre que el pasado año marchó a la eternidad.
Salvador llegó a su destino compartiendo sus verduras con otras igualmente mojadas por la esperanza. Frutas en basquets y cestas las acompañaban en ese mercado cantarín, colorista, tumultuoso y arabesco, jaleado por las voces de quienes intentan ofrecer su perjudicada mercancía.
Salvador permanecía sentado pensando en el hoy, en el mañana incierto, en su hija y su pequeño hijo, en Remei, la mujer que durante años le había acompañado junto al campo arrendado, las verduras, las dudas y el carro. Frente a él se hallaba el caballete en el que había depositado su efímera esperanza, aquellos manojos verdes rescatados de madrugada. Son las ocho de la mañana y quizá hoy también llueva.